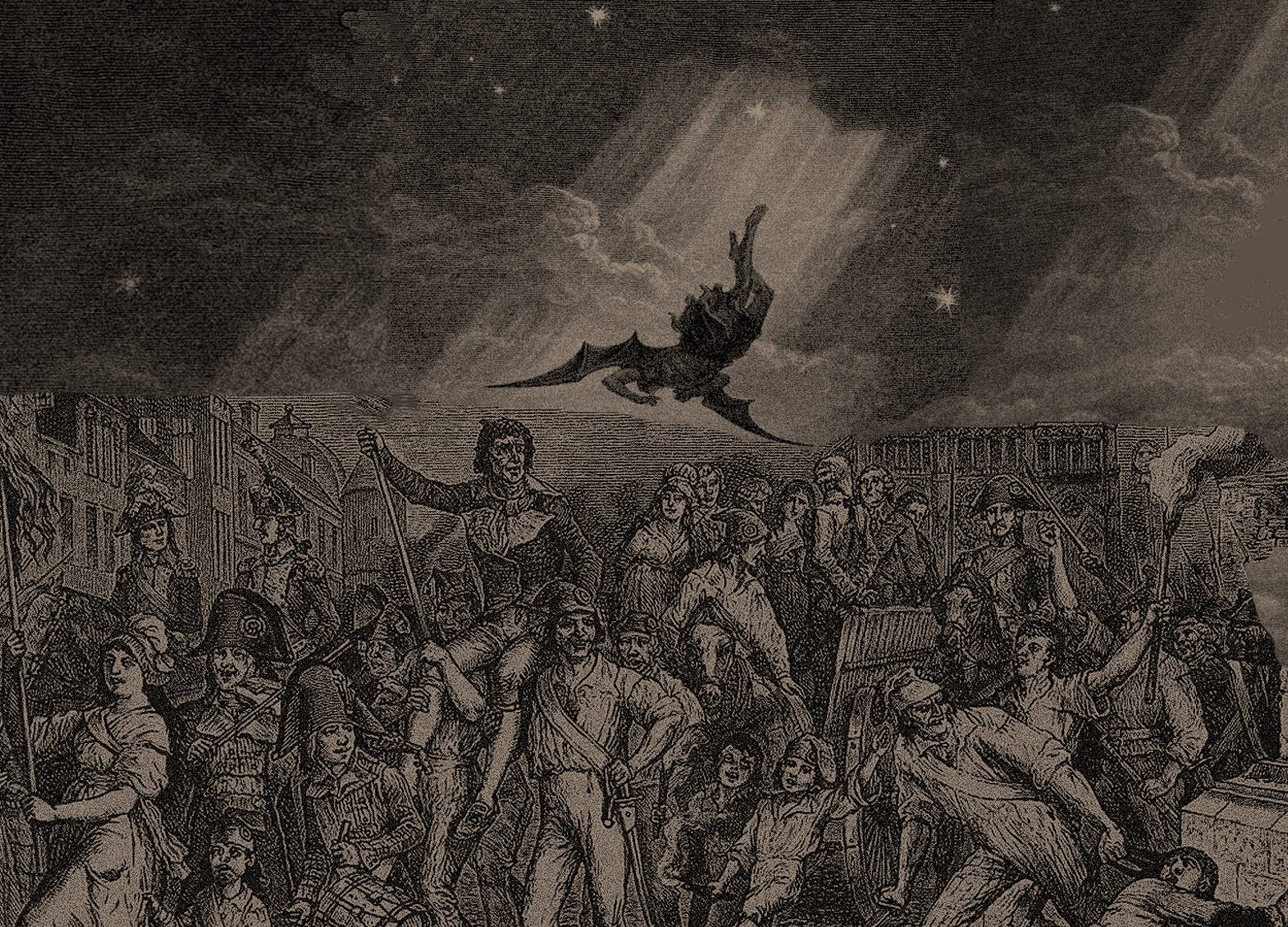Si
Frederick D. Wilhelmsen
Si1
Siendo yo un filósofo metido aquí en un grupo de historiadores, me siento obligado a decir algo fiel a mi profesión de filósofo y fiel a una concentración de especialistas dedicados al tema del legitimismo europeo y la respuesta contrarrevolucionaria.
Ya hace medio siglo salió en Inglaterra un libro con el titulo If —Si—. Un grupo de ensayistas ingleses, Max Beerham, Hilario Bellves, se dedicaron a escribir capítulos sobre lo que pudiera haber sido si la historia hubiese tomado otro ritmo que el que tuvo de verdad. Nadie puede prever el futuro y ningún historiador puede decir con certeza lo que habría pasado si tal o cual acontecimiento no hubiese ocurrido en el tiempo. Pero sí, podemos saber, por lo menos hasta cierto punto, lo que no habría pasado si la historia hubiera sido diferente. Por ejemplo: si Alemania y Austro-Hungría hubiesen ganado la Primera Guerra Mundial qué no habría pasado en la historia de este siglo. Escojo el ejemplo de la Primera Guerra Mundial, porque creo que fue la hazaña más importante del siglo, la tragedia que más influyó en todo lo que ha pasado desde su final. Sin duda el régimen nazi de Adolfo Hitler no habría existido en Alemania y la Segunda Guerra Mundial —con sus treinta millones de muertos o más— ni siquiera habría sido una pesadilla en la mente atormentada de un enfermo psíquico. Aún más, la victoria comunista en la Unión Soviética con sus matanzas de millones de seres humanos y su dominio de setenta años, la tiranía más salvaje que el mundo jamás ha conocido, el infierno en la tierra, todo esto se habría quedado en la hipótesis de un maníaco. No sabemos tal y cómo el mundo sería hoy día si los emperadores Guillermo II y el viejo Francisco José hubieran vencido a los aliados, a la Francia secularizada, la Inglaterra protestante, los Estados Unidos pragmáticos, y la Rusia ortodoxa, pero sí sabemos lo que no habría pasado.
Por una curiosidad ontológica, aunque el futuro positivo siempre queda fuera del conocer humano, el futuro negativo cae dentro de su conocer, por lo menos hasta cierto punto. Si los movimientos legitimistas europeos hubiesen ganado la batalla en los últimos siglos, ¿qué no habría existido en nuestro mundo? Este ejercicio mental no solamente tiene sus dimensiones intelectuales e imaginativas, sino que también tiene una dimensión moral. Vivimos en un mundo tan influido por el evolucionismo darwiniano y el progresismo dialéctico hegeliano o marxista que solemos pensar que todo lo existente ha tenido que existir. Este prejuicio quita cualquier sentido ontológico al subjuntivo y al condicional. Según esta teoría no hay «si» en la historia. Todo queda terminado y así desaparece la libertad humana. Pero la experiencia humana da la razón al contrario. ¿Cuántos hombres dicen diariamente, o más bien no se atreven a decirlo, «si yo no me hubiera casado con esta mujer, ¡siempre un desastre de mujer!? ¿Qué habría sido mi vida?» Podemos pensar en las vías de los jardines de rosas que no escogimos del poema famoso de T.S. Eliot. Como he dicho, nunca podremos saber lo que pudiera haber sido nuestra vida, pero sí podemos saber qué no habría sido.
Pero eso es perfectamente válido plantear la siguiente pregunta ¿Si el principio legitimista hubiese sobrevivido en el occidente, cuántos disgustos y aún más crímenes que hemos conocido habrían pasado por encima de la vida occidental? Creo que nadie sería capaz de negar la validez de la pregunta. Y si la contestación es como tiene que ser, hemos pasado por un calvario previamente desconocido en toda la historia humana, entonces surge la otra pregunta, parece que hay algo en la misma naturaleza humana que exige que la estructura de la familia se encame en la representatividad política. En rechazar el principio de la legitimidad, ¿no abrimos la puerta al desastre colosal que ha sido el siglo XX? Puesto que el legitimismo no tiene otra base que la naturalidad familiar donde un hijo siempre hereda de su padre y donde el padre, como tal padre, no hereda, sino da su herencia a su hijo legítimo, el legitimismo europeo siempre encontraba su razón de ser en algo más profundo que la ley. La ley tiene que ser universal y aplicable unívocamente a todos. Pero el legitimismo manaba de algo más profundo, de una estructura ontológica que el hombre no fabrica sino que descubre, ya que él nace dentro de su seno. Hay una analogía en la familia legítima con la doctrina cristiana más fundamental, la de la Trinidad, donde el Hijo de Dios, la Palabra, Verbum, expresado en la eternidad divina recibe del Padre Divino.
Pero el problema histórico del legitimismo paradójicamente ha consistido en su profundidad metafísica, que simplemente escapa a cada articulación meramente política, su incapacidad de enfrentarse con el enjambre de ideologías que pululaban por el occidente en los siglos que abarcan la Modernidad. La legitimidad no es una ideología. Es un hecho y su facticidad existencial no se reduce a ninguna abstración política, ideológica o gnóstica.
Pongo un ejemplo. Nadie en la antigua Cristiandad ponía en duda el principio de la legitimidad. Todo el mundo siempre lo tomaba como un hecho, dado que la sociedad estaba estructurada sobre una base familiar. Nadie estaba ni a favor ni en contra de la monarquía legítima. Siempre ahí estaba como los árboles y los ríos, el sol y las nubes, el día y la noche. Esto cambió cuando el calvinismo inglés degolló al rey Carlos I en el siglo xvn. Antes, la reina Isabel I había negado su ilegitimidad y la bula papal que la excomulgó no se basaba principalmente en su bastardía, sino en su herejía. Pero Inglaterra tuvo que esperar hasta el reinado del segundo Estuardo, Carlos I, para enfrentarse con el horror de ver a un rey legítimo asesinado legalmente por el gobierno de Oliver Cromwell. Por este acto el occidente por primera vez desde su cristianización tuvo que enfrentarse con la ley, la ley positiva, poniéndose en contra de la naturaleza familiar encarnada en la monarquía legítima. Para Cromwell, un gran gnóstico, un hombre que pretendía mantener una conversación directa con Dios, con su teléfono rojo, la legitimidad del rey Carlos I no tenía importancia alguna.
Tenemos que sopesar cuidadosamente esta hazaña histórica. En siglos pasados y sobre todo en la misma Inglaterra —¡pensemos en la guerra de las Rosas!—, un rey quitó a otro para luego encontrarse destronado también. La historia del siglo xv en Inglaterra nos parece hoy como un juego de reyes y reinas, donde un rey se ponía a otro se quita con una rapidez que el historiador se encuentra a sí mismo mareado por la confusión de esos tiempos. Pero todos los pretendientes y reyes mantenían firmemente su legitimidad. Nadie ponía en duda el principio de la legitimidad, ni siquiera Eduardo VII, un hombre con solamente una sombra de otra sombra de derecho para ser Rey. Aquel principio de legitimidad se consideraba tan natural que la venida y ocaso del sol. Aún más: si pensamos en el sistema sacramental de la Iglesia, tenemos que notar que solamente un sacramento —el matrimonio—, una institución natural, fue elevado por Cristo a la dignidad de ser uno de los siete sacramentos. Los demás son totalmente sobrenaturales. Por lo tanto, un rey legítimo gozaba de la unción de lo sacramental. Posiblemente esta sacralidad de la monarquía, basada en el sacramento del matrimonio, se quedaba dañada cuando el protestantismo redujo los sacramentos a dos. Vale la pena estudiarlo. Si la familia es una institución natural y sacral, por lo tanto no tocable.
El gran jurista español Alvaro d’Ors, carlista y requeté en la Cruzada Española, notó en un ensayo que publicó hace muchos años que no hay una contradición entre la república y la monarquía. Simplemente hay diferencias. La contradicción se encuentra entre la monarquía legítima y la ilegítima. ¡Fíjense en lo que pasó en Francia cuando el rey legítimo Carlos X fue sustituido por un Orleans cuyo abuelo había votado a favor de la muerte del rey legítimo, Luis XVI!
Pero el legitimismo nunca prosperaba por su propia cuenta. Aunque basado en la naturaleza óntica de la familia, el legitimismo como principio político carece de algo. Aristóteles nos enseñó que aunque la política es natural, la política también es arte. ¡Recordemos de sus palabras! Las Constituciones no crecen como los árboles. Los hombres tienen que hacer las Constituciones con su inteligencias y voluntades y así desarrollan su propia naturaleza.
Por eso el principio de la legitimidad, por natural que sea, siempre ha tenido que unirse con una filosofía política más amplia que ello mismo. De otra manera, el legitimismo no podía prosperar. Aquí en España, el carlismo, con su defensa de la religión y de los fueros, podía existir hasta nuestros días. El legitimismo francés tenía menos éxito, ya que las bases sociales del antiguo régimen ya habían sido destrozadas por la Revolución francesa. En Inglaterra, los jacobitas brindaban por el Rey «al otro lado del mar», pero hacían muy poco cuando su hijo, «Bonnie Prince Charlie», se embarcó en el norte de Escocia con siete compañeros a fin de lanzarse hacia la aventura política más romántica que el mundo hasta ahora ha visto. El jacobitismo escocés se basaba en la estructura del clan con sus enlaces familiares de la sangre. Pero además estaba respaldado por el afán hacia la independencia de Londres, perdida dos lustros antes de la llegada del príncipe Carlos. Pero el jacobitismo inglés no tenía las bases sociales y políticas capaces de producir una restauración. Inglaterra ya había llegado a ser lo que es: un país protestante, capitalista, aristocrático. Volviendo a mi tesis-hipótesis, si el príncipe Carlos hubiera llegado a Londres y hubiera ganado el trono por su padre, no sabemos lo que habría sido la historia de Inglaterra én su vida, ese país no habría sufrido un cambio esencial. Pero sí saber que Inglaterra no habría dejado de ser lo que era: protestante, capitalista y aristocrática. La misma afirmación no se puede hacer en cuanto a una victoria carlista en España en el siglo pasado, sobre todo una victoria en la primera guerra Carlista.
Si yo tuviera tiempo, podría analizar el legitimismo en Austria, en Hungría, en Italia y en Alemania. Son casos con unas semejanzas pero con muchas diferencias más. Quiero terminar con la pregunta que formulé al principio de esta intervención mía en esta Mesa Redonda: ¿Qué habría pasado si el legitimismo hubiera vencido a la Revolución en todas su formas? No sabemos, pero sí sabemos lo que no habría pasado: este siglo de lágrimas, de matanzas, de tiranías, de totalitarismos, de miseria, de maldad.
Frederick D. Wilhelmsen, “Si”, en La contrarrevolución legitimista, 1688-1876, ed. Joaquim Veríssimo Serrao y Alfonso Bullón de Mendoza (Madrid: Editorial Complutense, 1995), 43-46.